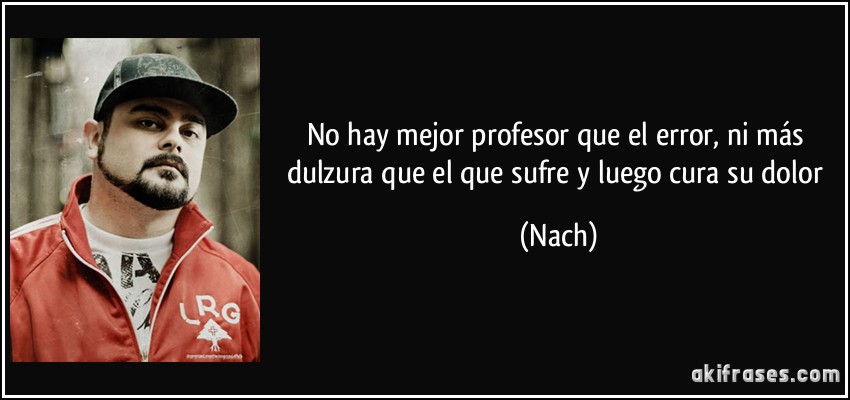A diario me miro en varios espejos. Unas veces intencionalmente y otras de manera ocasional. Como muchos de los mortales. Al menos como muchas personas de los países desarrollados ya que en los otros países no sé muy bien como funciona la cosa.
Comienzo la jornada mirándome en el espejo del baño. Todas las mañanas me devuelve la imagen de alguien que se acaba de levantar, con cara de sueño a pesar de haber dormido las siete horas de rigor y con el cupo de arrugas correspondientes a quien pronto cumplirá los sesenta y uno.
Este primer espejo es -digámoslo con franqueza- bondadoso conmigo. La disposición de las lámparas LED y la combinación de luces y sombras en mi rostro dibujan un cuadro un tanto difuminado y nada inmisericorde con la faz original. Eso me alegra y hasta me pone contento. Sería el colmo que, ya de mañana, además de mi adormilamiento tuviera que cargar a mis espaldas el pesar de constatar cómo pasa el tiempo.
El segundo espejo (el del recibidor de mi casa) ya es menos amable con mi persona. Aquí el juego de luces y sombras acentúa de forma radical la extensa calva parietal ampliada también a la zona de la sutura coronal y, de la misma manera incrementa el recuerdo de lo que antes fue una superficie cubierta de abundante pilosidad.
Luego hay otros muchos espejos que, según el programa del día, también me trasladan el reflejo de su particular visión de lo que soy.
Están por ejemplo los espejos del Simply. Tan básicos como el errado nombre del supermercado. En la figura aquí reflejada no hay ya trampa ni cartón puesto que la iluminación se ha dispuesto pensando más en los productos que se exponen que en los clientes. Y aquí ya no hay compasión. Todo el rostro, en su totalidad, se muestra con la más extrema crudeza. Con los aditamentos más demoledores: patas de gallo, ojos enrojecidos, arrugas en las comisuras de los labios y mil y una manchas en los lugares más insospechados de mi cara.
Otro espejo malévolo es el del ascensor de la residencia de mi suegra. Este cuenta con la particularidad de acentuar las sombras más desdichadas y menos amables con mi persona. Entrar en el ascensor y caerte diez años más es todo uno. Quizás el ánimo desvanecido de muchos desvencijados ancianos que son ascendidos y bajados por el elevador se ha trasladado a la luna de cristal del minúsculo recinto.
Tenemos también el espejo del retrovisor del coche. Este es más magnánimo. O yo lo tengo mejor conceptuado ya que su iluminación es casi siempre natural y nada tendente a reflejos estrepitosos como los anteriores. Además cuenta con la ventaja de que, debido a su función de alerta y vigilancia, aquí sólo te miras un momento y de soslayo.
Y para finalizar, os diré que el espejo que más me intriga y desconcierta no es en realidad un espejo. Se trata de una combinación de imágenes que se forman entre la luna del cristal de la puerta de la cocina y la de la puerta del comedor.
Cuando los batientes forman un determinado ángulo de apertura, la imagen de mi cuerpo -enterita toda ella- se ve trasladada a una dimensión indefinida, a un territorio ignoto en el que, por ensalmo, aparezco yo de nuevo cual trasunto de lo que en otro tiempo fui.
Este sorprendente hecho me hace pensar que, en realidad, la figura allí reflejada ya no soy yo. Que está dotada de vida propia y que está esperando cualquier desliz mío para sustituirme y mandarme de vuelta a la extraña dimensión en la que habita.
 Ayer dediqué un buen rato a mirar las nubes. Había un buen montón de ellas graciosamente suspendidas en la atmósfera jugueteando alegremente unas con otras.
Ayer dediqué un buen rato a mirar las nubes. Había un buen montón de ellas graciosamente suspendidas en la atmósfera jugueteando alegremente unas con otras.